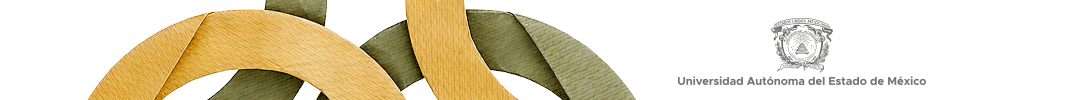No fue un concierto. Fue un descenso. Una especie de reentrada atmosférica en la que Katy Perry, recién vuelta del espacio exterior —literal—, emergió desde el techo de la Arena CDMX como si acabara de cruzar otra dimensión.
No fue un concierto. Fue un descenso. Una especie de reentrada atmosférica en la que Katy Perry, recién vuelta del espacio exterior —literal—, emergió desde el techo de la Arena CDMX como si acabara de cruzar otra dimensión.
Suspendida por cables, dentro de una jaula de luz, vestida con armadura luminosa, lanzó su grito de aterrizaje: “¡México!” Y la nave —el recinto— estalló. Habían pasado sólo unos minutos, antes de que la luz y el volumen tomaran control del espacio, en que la estrella tuvo un momento especial con su equipo en camerinos.
Con todo su crew en círculo, Katy hizo una oración, pidió protección, agradeció estar viva. Confesó que su voz estaba resentida por una gripe y que la altura de la Ciudad de México la tenía inquieta, pero quería que gozaran el show.
Cumplió con creces. Ahí, en ese pequeño ritual, se sacudió el miedo. Nada de eso —ni la altitud, ni la presión, ni la garganta— se notó una vez que pisó el escenario.